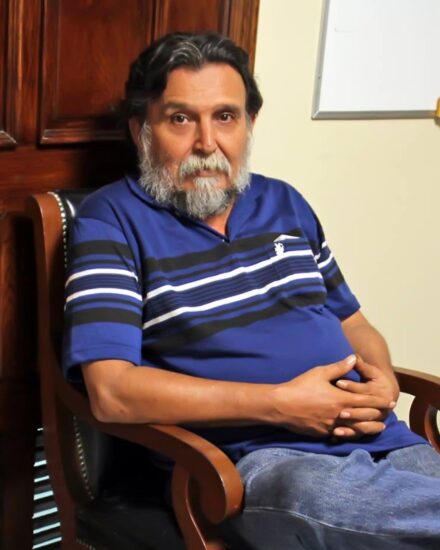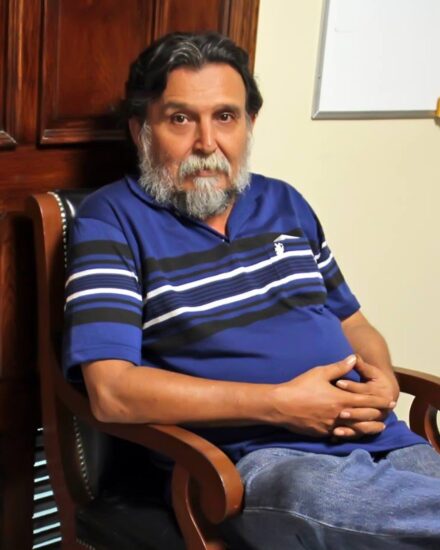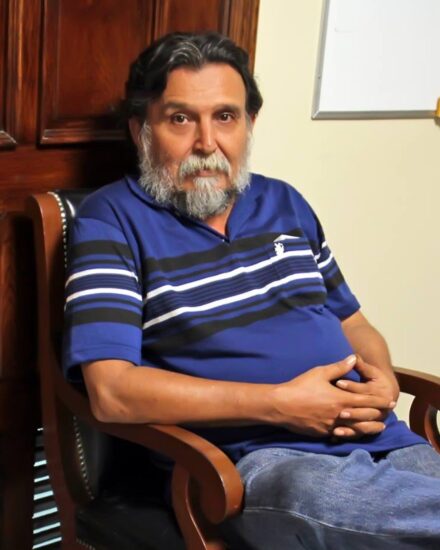Crónicas de un reportero policíaco
Por: Rene Martínez
Encaminaba mis pasos hacia la puerta de la entonces dirección de la Policía Judicial del Estado, durante lo que era mi primer día de trabajo en un periódico grande, de la también gran ciudad y mientras, meditaba en los sucesos que había vivido recientemente.
La entrevista con el director del periódico de apellido Espino, quien me recibió amablemente y me preguntó si tenía algún problema en cubrir la llamada «Nota Roja», pues dirigía un medio matutino pero pronto tenía programado la inauguración del periódico vespertino y no tenía candidato alguno para la plaza de reportero.
¿Recabar datos y elaborar noticias de la sección de Policía? Yo publicaba desde los quince años de edad en un periódico de mi ciudad, pero era una edición juvenil que aparecía los domingos y la idea del propietario del periódico era localizar jóvenes que pudieran redactar para llenar las posibles vacantes, ya que no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación en las universidades y solo había una escuela de periodistas en la capital del País la llamada «Carlos Septien».
Los periodistas se formaban en los periódicos, aprendiendo el oficio día con día de otros con más experiencia, equivocándose, experimentando y arriesgándose a cometer un error grave en el manejo de la información y esto podía costar el ser despedido del empleo.
Así fue como en ratos libres que tenía, mientras estudiaba la preparatoria aprendí los diversos oficios que realizaban los trabajadores de un periódico, que iba desde formar las planas dentro de una oficina, tomar una placa de negativo al tamaño de la página ya formada con trozos de papel pegados con cera en un formato, para luego elaborar una placa de metal que se insertaba en los rodillos de la rotativa para hacer el tiraje.
Tenía quince años cuando empecé a redactar para el periódico para la edición juvenil, pero ahora era otra cosa, nuestra pequeña sala de redacción del periódico del pueblo tenía tres máquinas de escribir que siempre estaban ocupadas por los reporteros y si un novato como yo quería usarlas había que esperar a que una estuviera desocupada.
Eso no me preocupaba, ya que yo tenía una remington 500 en casa que era de mi padre y me permitía usarla, así que en ocasiones llegaba con el material ya elaborado para que lo turnaran a las secciones de revisión y corrección.
Pero eso había ocurrido poco más de tres años atrás, ya había terminado de estudiar la preparatoria y al llegar a la ciudad de Monterrey a cumplir el último medio año, tuve que revalidar las materias que había tomado antes en la escuela y esperar un año más, pues dos materias que llevaban en su programa no las había cursado.
Pero ese día ocupaba el trabajo, dependía de la entrevista, pero sorpresivamente para mí, el director me contestó: «Empiezas mañana».
Instruido por el jefe de información, la rutina era recoger la información importante de los actos de la policía y regresar al periódico para escribir lo importante a manera de noticia.
Mientras me acercaba al viejo edificio, ubicado en el cruce de las calles de Espinoza y Venustiano Carranza meditaba, y eso me recordaba lo escuchado de mis compañeros de la preparatoria, que habían sido detenidos por agentes de la corporación, y presionados, golpeados y torturados por agentes y comandantes de la citada dependencia policial, los policías buscaban a posibles miembros de la entonces facción de guerrilla llamada 23 de Septiembre que se decía era integrada por estudiantes.
Yo conocía esas historias, y el nombre que más se mencionaba era el del comandante «Donato Granados» a quien apodaban «El Monaguillo» como el que más incurría en estos actos y los muchachos eran detenidos al salir de las escuelas preparatorias, cuando se dirigían a su casa.
Las detenciones se prolongaban hasta por tres días y luego, sin dormir, golpeados y tras ser víctimas de incomunicación y detención los ponían en libertad al no haberles hallado delito alguno.
¿Guerrilla? ¿cometer delitos? Nada de eso, lo único que todos queríamos era terminar la preparatoria y luego ingresar a la Universidad, sí que de los cientos o miles que sufrieron estas vejaciones no quedó ninguno detenido pues los investigadores nunca encontraban nada, y no lo hallaban porque no lo había.
Recordaba el nombre del comandante, mientras me acercaba a la puerta del edificio, y el trabajo me parecía cosa sencilla, el recabar los informes de policía que había por escrito, como sus diarios de operaciones que constantemente eran actualizados, y proceder a entrevistar a los detenidos durante las últimas horas.
Ahora lo vería constantemente cuando estaba de turno en la policía y esto me causaba una sensación desagradable pues yo sabía quién era, y como realizaba sus «investigaciones».
Nunca hubo necesidad de que conversara con el hombre, muy callado, se limitaba a estar en el edificio durante el pase de lista a la entrada de su turno y esporádicamente entraba al edificio cuando sus agentes realizaban la detención de alguna persona involucrada en un delito, lo dejaban en celdas y salían rápidamente del edificio.
Tomar gráficas de choques automovilísticos y personas heridas atendidas por los socorristas, de eso se encargaba el fotógrafo, quien me las entregaba debidamente organizadas por ubicación del suceso y además me daba algunos datos que había logrado recabar.
Conforme entraba al edificio con rumbo al departamento administrativo de la dependencia, donde se concentraban los informes y además rendían su declaración ministerial los detenidos, me di cuenta que sentía algo como un nudo en la garganta.
Me esforzaba por aparentar seriedad, que los agentes y comandantes no se enterasen de que sentía ese nudo en la garganta al realizar mi trabajo que definitivamente era provocada por una especie de angustia que me provocaba entrar al lugar.
Pude hacer mi trabajo el primer día sin problema alguno, la parte fácil era redactar las noticias cuando llegaba al periódico a escribir.
Pronto me di cuenta que el fotógrafo que tenía asignado para el puesto de nota roja no hacía bien su trabajo, las fotos le salían desenfocadas, borrosas y con muy malos ángulos y captadas en mal momento y de poca calidad.
Además, era un hombre mayor de edad con dos problemas que lo caracterizaban: era muy borracho y muy grosero.
Empecé entonces a guardar lo que me sobraba de sueldo cada semana, investigué el costo de una cámara profesional y en Monterrey eran carísimas, mi sueldo asignado era de ochocientos pesos por semana en aquel entonces y las cámaras más baratas las ofrecían en precios superiores a los quince mil pesos.
Le puse atención al trabajo de los compañeros que sí sabían operar las cámaras, revelar e imprimir las fotos y pronto aprendí, me tardé más tiempo en juntar el dinero que en aprender a usarla.
Mi primera cámara fue una de la Marca Pentax modelo «K 1000», pues era de las más económicas mientras los compañeros profesionales preferían la marca Nikon.
Tan pronto como la tuve en mis manos, se agilizó mi aprendizaje, tomaba fotos a mis amigos, a la familia, en la calle, a lo que fuera, pues el material no era caro y tenía que practicar en el laboratorio de fotografía del periódico.
Mientras tanto, todos los días acudía al edificio de la policía para recabar información, donde ya sabía que al llegar aparecía la sensación de el «nudo en la garganta».
Como había dos puestos de socorro en la ciudad uno de la Cruz Roja y el otro municipal de la Cruz Verde que hacían las mismas funciones, y el fotógrafo nocturno acudía de base a uno de ellos yo me decidí a pasar la noche cámara en mano, pero en el otro puesto al que nadie asistía que era el controlado por el municipio.
Como no existía la parte de la policía de medicina forense para trasladar los cadáveres de personas que perdían la vida en accidentes o crímenes, fue creada por esto la institución pues las normas internacionales de la Cruz Roja les prohibían levantar cadáveres y solo atendían a personas heridas, pero con vida.
La primera vez que subí a una ambulancia como socorrista, pero llevando conmigo la cámara para tomar fotografías de lo ocurrido, pasó que al bajar del vehículo de emergencia acompañando a los paramédicos y ver a la persona herida emanando sangre, la sensación volvió a aparecer.
Otra vez el nudo en la garganta, sin embargo, ya había aprendido a dominar esa situación y a realizar mi trabajo mientras lo sentía y esto me impedía hablar mientras trabajaba.
Una vez le comenté algo al jefe de redacción sobre esta situación y me dijo: pronto dejarás de sentirlo, quienes realizamos esta profesión llega el momento en que perdemos la capacidad de asombro, y por más violenta o sangrienta que sea una escena a la que llegues, no sentirás nada.
Eso me consoló un poco, pero el hombre estaba equivocado, pues esa situación no cambió durante varias décadas mientras realizaba mi trabajo.
Eso era a diario, constantemente a tal punto que llegué a acostumbrarme a ese sentimiento mientras me esforzaba para que nadie, a mi alrededor, se diera cuenta de cómo me sentía.
Así a diario, mientras acudía de lugar en lugar realizando mi labor, había algo de lo que nunca hablaba con amigos o familiares ni siquiera con mis compañeros de trabajo, traía siempre la sensación de hacerlo con el «nudo en la garganta»